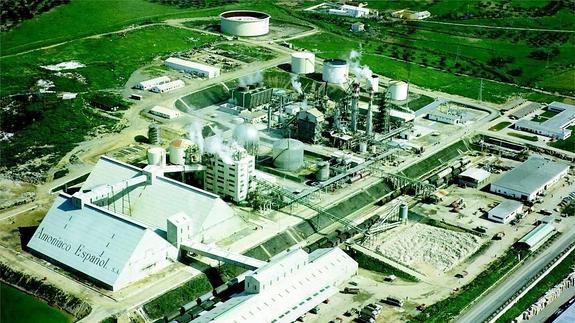Por Cristóbal Vidal Delgado
HISTORIA DE LA FÁBRICA
A
finales de los años sesenta del siglo pasado, se constituyó la empresa Amoniaco
Español. En el año 1962, Esso Mediterránea adquiere la mayoría de la empresa
con el objetivo de construir una planta de Amoniaco y Fertilizantes
nitrogenados en Málaga, en la carretera de Alora.
Hay
que señalar que en el periodo de finales de los años cincuenta y los setenta se
produce un fuerte desarrollo del sector de fertilizantes, con numerosas
empresas diseminadas por toda la geografía nacional.
En
1964 se inaugura la factoría y comienza la producción. Además de amoniaco se
fabricaba ácido nítrico, sulfato amónico cálcico y nitrato cálcico.
La
fábrica fue construida con las más modernas tecnologías de la época, por la
empresa Kellogg, y su diseño, tanto en su aspecto industrial (plantas,
almacenes, instalaciones auxiliares, infraestructuras, seguridad, etc.) como en
la gestión administrativa, técnica y social (oficinas, medios técnicos,
organización, comedores, zonas ajardinadas, etc.), era modélico y fue referente
para otras plantas que se construyeron con posterioridad.
El
complejo industrial atrajo a muchos profesionales de otras zonas de España,
procedentes de zonas industriales y con experiencia en este tipo de plantas,
como Puertollano, La Coruña, La Felguera, Valladolid, etc. La mayoría de los
técnicos y mandos intermedios no eran naturales ni de Málaga ni incluso de Andalucía,
pues en aquella época apenas había industrias de este tipo en estas tierras.
Más
de 300 puestos de trabajo directo generó la puesta en servicio de Amoniaco
Español, llegando a superar la cifra de 400-450 puestos de trabajo con los
indirectos.
La
producción prevista era de 100.000 tm/año de amoniaco y 310.000 tm/año de
abonos nitrogenados. También se fabricaban soluciones amoniacales N-32 y N-41.
Esto suponía en aquellos años la cuarta parte del consumo nacional.
La
expedición del fertilizante sólido (sulfato amónico y nitrato amoniaco) se hacía
bien a granel, bien en sacos, desde las instalaciones de saquerío. Según la
época del año era posible expedir más de 1000 tm/día, lo que suponía un tráfico
muy intenso de camiones, que entraban y salían de la fábrica.
En
los primeros años, la presencia de personal estadunidense era importante y eso
perduró hasta que en 1970 la fábrica fue adquirida por SA Cros; al marcharse
los técnicos americanos ingresaron muchos españoles.
De
aquella época recuerdo a compañeros entrañables, algunos como Enrique Hernández
Barrientos, Antonio Jiménez Rueda, Lisardo Pérez Valcárcel, Antonio Navas, Juan
Denis, con los que seguí trabajando a lo largo de mi vida profesional, y otros
como Salvador García Molina, Miguel Esteban, Francisco Ibáñez, Manuel Morón,
Ubaldo de Castro, Bernardino León, Benito Gómez, Julio Zamora, Atilio García
Ron, Miguel Gutierrez Bellido, Cándido Magdalena, Antonio Calero, Francisco
Buzo, Manuel Crespo, Paco Gutierrez Arjona, Juan Duarte Zamora y otros muchos
de los que recuerdo sus apellidos, pero no sus nombres, y otros más de los que retengo
la imagen de sus caras, pero no sus nombres y apellidos.
La
organización de la fábrica presentaba el organigrama de responsabilidades y
funciones, habitual en plantas de producción continua, las 24 horas del día y
los 365 días del año.
Debajo
de la dirección se estructuraban los departamentos de las diferentes áreas del
complejo, producción, mantenimiento, ingeniería, recursos humanos, compras y almacén,
expedición, administración y seguridad. Ya en aquellos años, la seguridad era
un aspecto esencial en la gestión.
Bajo
los diferentes responsables de departamento se organizaban los distintos
servicios, divisiones, secciones, especialidades, etc., que hacían posible la
gestión de este complejo industrial.
La
fórmula del amoniaco es NH3, es decir, necesita nitrógeno e
hidrogeno para su fabricación. El nitrógeno se obtiene del aire y el hidrogeno
de un hidrocarburo, que en aquella fabrica era la nafta, derivado del petróleo.
En aquella época el precio de este producto era bajo y hacia rentable la
fabricación del amoniaco. Con el tiempo, las prioridades de las refinerías cambiaron
debido al incremento, entre otros, del parque automovilístico, y la producción
de nafta bajo y el precio subió.
La
fabricación de amoniaco dejó de ser rentable, y el Estado se vio abocado a
subvencionar la nafta para no cerrar las plantas de amoniaco existentes en
España. Con el tiempo, la subvención desapareció y fue necesario reformar el proceso,
con fuertes inversiones, para poder utilizar otro hidrocarburo, como el gas
natural. Si bien en muchas plantas las modificaciones permitieron la
continuidad de estas, en otras, como en el caso de Amoniaco Español, a pesar de
haber hecho las reformas, fue el principio del fin.
La
compra del complejo por SA Cros fue un revulsivo, pues la empresa catalana
aposto por la fábrica y realizó importantes inversiones en los años 70.
En
esos años se construyeron tres nuevas plantas de fertilizantes, una de urea, otra
de abonos complejos NPK y una tercera de fosfato monoamónico, que completaron
el circulo de la producción de fertilizantes. Una terminal de descarga por
FFCC, para la recepción de ácido fosfórico fue también construida. Esta materia
prima se recibía de la planta de Fesa-Huelva (compartida al 50% entre Unión
Explosivos y SA Cros), la mayor planta de este producto en Europa, que en el
año 2010 dejo funcionar.
La
puesta en marcha de estas instalaciones, especialmente la planta de urea, dio
lugar además a una reducción de las emisiones de CO2 de la planta de
amoniaco, dado que ese producto se utiliza para la fabricación de urea. Al
consumirlo se disminuyen las emisiones a la atmosfera.
Esto
supuso un salto cualitativo en evolución, desarrollo del complejo y mejora
medio ambiental.
La
plantilla subió a más de 400 trabajadores directos, especialmente, por la
necesidad de operadores para las nuevas plantas de fabricación.
Se
incrementaron de forma notable las toneladas a expedir de fertilizantes sólidos
en más de cien mil. La plantilla directa y, por tanto, la indirecta, se aumentó,
pudiendo estimar que más de 600 trabajadores dependían de la actividad de la fábrica.
Se desarrollaron la aplicación de fertilizantes líquidos, como las soluciones
amoniacales. Todo esto conllevó a la implantación de una potente red comercial
con almacenes y centros de distribución diseminados por Andalucía y el resto de
España. Hoy aún se puede ver alguno, como el centro de distribución de Osuna,
perteneciente ya a otra empresa.
En
aquellos años, en 1975 se paró la planta de sulfato amónico debido
esencialmente a la bajada del precio de este fertilizante en el mercado
nacional. La fabricación de Caprolactama, en una planta en Castellón, producto
utilizado para la síntesis del nylon, originaba un subproducto que era el
sulfato amónico, a un precio muy inferior al que se producía vía amoniaco.
Los
años setenta fueron de fuerte desarrollo de la industria química y
fertilizantes en España y también en Andalucía.
SA
Cros, propietaria de Amoniaco Español, tenía en aquellos años doce fábricas de fertilizantes
repartidos por toda la geografía, y una plantilla de más de 11.000
trabajadores. Hoy, lo que resta de esta gran empresa, tras su unión con ERT, son
cuatro fábricas y algo más de mil trabajadores.
SA
Cros en aquellos años 70, copaba el 35% del mercado nacional, con más de dos
millones de tm. de fertilizantes. Sus productos se repartían por toda España,
desde Málaga a La Coruña pasando por Castilla, Cantabria y todo el Levante y
Cataluña. Su potente red comercial permitía esta logística.
En
los años 80, la falta de competitividad de algunas plantas de amoniaco, debido
la perdida de las subvenciones de la nafta, y la construcción de plantas de más
capacidad de producción (de 1.500 tm/día) (hoy se construyen de hasta 3000-4000
tm/día), llevo a la empresa a tomar la decisión de cerrar la planta de NH3
y construir un pantalán para recibirlo por barco y así poder seguir fabricando
abonos nitrogenados y complejos. El diseño y la obra fue dirigida por los
técnicos de la empresa y supuso un importante logro técnico, pues se tendió una
tubería de siete km de longitud desde la fábrica al pantalán, que se ubicó a
algunos km de la costa. Hoy día puede verse aún el pantalán para el atraque de
los barcos, como un islote aislado en medio del mar.
En
los años 70 el consumo de fertilizantes complejos (NPK) se incrementó. Las
empresas nacionales invirtieron en nuevas plantas sin tener presente que podría
crearse un exceso de capacidad productiva. Al producirse en los años 80 la
liberalización del sector por la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea, se produjo una crisis en las empresas españolas, que obligó
a ejecutar un plan de reconversión y, por añadidura, llevó al cierre de las
plantas menos rentables. Estas circunstancias y unas operaciones especulativas
y extrañas llevaron a SA Cros al cierre de fábricas, entre ellas la de Amoniaco
Español en Málaga, que cerró sus puertas en el año 1990.
La
platilla en ese momento era de 200 operarios. Una gran fábrica, con más de 25
años de servicio, dejó de aportar trabajo y riqueza. Un paso más para
desindustrialización de la provincia Málaga.
EL
INGENIERO CRISTÓBAL VIDAL
En
junio de 1972, terminé mi carrera de Ingeniero Industrial en la ETSII de
Sevilla. Estaba contento y no era para menos. Habían sido algunos años
dedicados en cuerpo y alma al estudio. Lo celebramos en mi casa, reuniendo a
mis amigos más íntimos, con un jamón serrano y una caja de fino San Patricio.
Una celebración sencilla pero entrañable, que seguimos recordando al cabo de
los años. Recuerdo a mi padre disfrutando de la reunión con mis amigos y algún
cuñado.
Cuando
terminas la carrera, te vienen a la mente algunas cuestiones que antes no te
habías planteado: ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿dónde encontraré trabajo?, ¿qué
me ofrecerá el futuro?, ¿me gustará lo que me ofrecen?
Cuando
uno estudia fantasea con el trabajo que le gustaría desarrollar al terminar la
carrera y con frecuencia la realidad puede ser muy diferente y, a veces,
frustrante. Por eso siempre he pensado: “lo importante es formarse, la vida
ya te llevará a donde tú quieras”.
Sin
duda estás contento pero tu índice de incertidumbre es alto. Estás feliz, pero
desconcertado. Estás ilusionado pero preocupado por el futuro. Quieres empezar
a trabajar, pero te da miedo dar el paso.
Comento
esto, pues no fue una cuestión mía al terminar la carrera sino también de otros
compañeros con los que compartimos estos pensamientos. De hecho, hubo un
condiscípulo que no quiso terminar la carrera ese año. Le daba miedo
enfrentarse a esta nueva vida.
Aquel
año de 1972 se ofertó en la Escuela de Ingenieros una beca para trabajar en
verano en Amoniaco Español, en Málaga. La solicité y tuve la suerte de que me
la dieron para trabajar durante los tres meses de verano, julio, agosto y
septiembre, en la fábrica de S.A Cros en Málaga. La beca era de 10.000 pts./mes
(unos 60€). Creía que era rico.
Mi
aprendizaje en aquellos tres meses fue muy variado y distinto a mi formación
química en la carrera. Aprendí lo que era una fábrica, las interrelaciones
entre la gente, la convivencia en el trabajo. Me enseñaron que la carrera te da
una formación académica, pero que no sirve de nada si no eres capaz da aprender
a comunicarte, a estar dispuesto a aprender, a mostrarte humilde y a preguntar
siempre lo que uno no sabe sin miedo a mostrar ignorancia. Supe que la
experiencia es el patrimonio más valorado de una empresa. Mis profesores fueron
encargados y técnicos no titulados, con una gran experiencia, enorme paciencia
y capacidad de compresión. Marcaron y pusieron los cimientos para mi formación
posterior en electricidad, instrumentación, inspección, aspectos que los que
poco sabía en mis estudios en la Escuela de Ingenieros.
Para
mí lo importante de este periodo no fueron los conocimientos técnicos y los
trabajos que realicé, pues, al ser jóvenes sin experiencia, era lógico que
hiciéramos actividades de poca responsabilidad, pero necesarias, sino el
aprender y conocer lo que era una fábrica, los problemas que se planteaban, la
relación entre departamentos, la importancia de las decisiones, los malos
ratos, las discusiones, el compañerismo, y lo difícil que es gestionar un grupo
de trabajo. Fui una esponja y espectador de primera fila.
Fueron
tres meses intensos. Vivía en casa de mi tía Silvia. Dormía en la buhardilla de
la casa, un cuarto muy pequeño arriba en la zona de trasteros. Aquel verano M.ª
Paz, mi novia, se fue a Málaga a pasar parte del verano, así que fueron tres
meses encantadores, pues además de aprender, tenía algo de dinero y podía salir
por las tardes a pasear y disfrutar los fines de semana con mi novia.
Cuando
termine la practicas, presente una solicitud de trabajo. Me hacía gran ilusión,
pero los compañeros no me daban muchas esperanzas de que me llamaran.
Marché
a mi casa a terminar el proyecto fin de carrera y a esperar alguna oferta de
trabajo a las solicitudes que había enviado.
Para
mi sorpresa y alegría, me llamaron a mediado de febrero de 1973 para trabajar
en la planta de Amoniaco Español. El 1 de marzo de ese año entre a trabajar
como ingeniero de contacto, con un sueldo de 240.000 pts./año, lo que según la
moneda actual serían unos 1445 €/año, o, lo que es lo mismo 104 €/mes en
catorce pagas. ¡Cómo ha cambiado la vida!
Aunque
ya conocía a alguna gente de la fábrica por mi estancia como becario el verano
de 1972, la relación a partir de entonces sería distinta y el trabajo que
tendría que desempeñar ya no era algo ocasional y hasta cierto punto académico,
ahora seria de interés para la fábrica y evaluado por técnicos de esta.
Los
primeros seis meses fui encuadrado en el departamento de mantenimiento con Juan
Denis, por cierto, primo hermano de mis primas Silvia y Teresa, por ser mi tío
Luis hermano del padre de aquel. Juan, con el que siempre mantuve una excelente
relación, me puso a dos extraordinarios encargados, Benito Gómez y Julio
Zamora, como tutores y profesores. Con ellos aprendí lo poco o mucho que puedo
saber de electricidad e instrumentación y que me sirvió para poder desarrollar
los trabajos que me encomendaron en los primeros años de profesión. Tengo que
señalar que yo había estudiado la especialidad de química dentro de Ingeniero
Industrial, por lo que la electricidad era para mí complicada, pues tenía poca
formación académica.
A esa edad y con la ilusión y ganas que uno
tiene es relativamente fácil aprender y ser una esponja recogiendo información
y tomando enseñanzas.
A
los seis meses pasé al departamento técnico, que se había potenciado, pues se
iba a desarrollar una importante ampliación en la fábrica con la construcción
de tres nuevas plantas. Urea, NPK y MAP. Me iba a encargar del desarrollo de
los temas eléctricos de la nueva ampliación.
Nombraron
jefe del departamento técnico y de ingeniería a Antonio Jiménez Rueda, mi tutor
durante muchos años de mi vida y mi gran amigo en S.A Cros, con el que mantuve
una excelente relación hasta el día que falleció.
Durante
tres años desarrollé los trabajos eléctricos de la ampliación. Realicé planos,
participé en el montaje de equipos, viajé y visité empresas tan importantes
como Siemens y me hice un experto técnico en electricidad. Tan es así que en
reuniones con los técnicos de estas empresas alababan el trabajo realizado por
la ingeniería de S.A. Cros en el desarrollo de los planos de los cuadros eléctricos.
Lo que no sabían es que la ingeniería era solo yo, apoyado y ayudado, claro
está, por mi amigo Antonio Jiménez.
En
aquel tiempo realicé “trabajos de campo” (en el argot industrial es trabajar en
las instalaciones de las plantas no en las oficinas), participando en el
cableado de cuadros eléctricos, con otro excelente encargado, Atilio García
Ron, persona culta y gran profesional, que me enseñó aspectos del trabajo que
nunca podría haber yo pensado aprender.
Recuerdo
que una vez al cablear un cuadro, aflojé la borna de un equipo de otra
instalación, en concreto la planta de Urea y la “paré” (la dejé inactiva) por
los enclavamientos que tienen por seguridad estas plantas. Me llovieron las
broncas y me sentí muy afligido, pero mi jefe, Antonio Jiménez, me defendió
diciendo que eso me había pasado porque me atrevía a realizar ese trabajo, y
que había otros que protestaban pero que no eran capaces de ejecutarlo. Quería
decir, “el que hace cosas se equivoca y el que no las hace no se equivoca
nunca”. Este pensamiento ha sido básico en mi vida profesional.
Las
empresas de ingeniería que realizaban la ampliación de la fábrica quisieron
contratarme para trabajar con ellas, pero a mí que nunca me gustó dar saltos en
el vacío, decliné la oferta en espera de otra ocasión.
La fábrica de Amoniaco Español tenía un gran
nivel de experiencia y conocimientos en sus técnicos, pues muchos de ellos
provenían de los dos lugares donde en España, en aquellos años, había industria
pesada, como eran Puertollano y La Felguera.
Para
mi fueron tres años intensos y de un profundo aprendizaje que fueron básicos en
mi formación. Uno de los problemas que tiene un joven cuando termina su carrera
y se contrata en una empresa de este tipo —supongo que en otras también será así—
es el desconocimiento que se tiene de lo que es una fábrica, qué es el
mantenimiento, la producción, la seguridad, el trabajo a turno, los retenes de
trabajo, etc., etc., lo que lleva en su conjunto a una gran inseguridad.
Una
de las grandes lagunas que tenía la carrera de ingeniero en mi época —y en la
actual también— es que no dan formación sobre lo que es una fábrica o complejo
industrial. Un elevado número de ingenieros al terminar su carrera comienzan a
trabajar en plantas o instalaciones donde les hablan de mantenimiento,
producción, seguridad industrial, relaciones laborales, compras, etc., y no
saben nada. Nunca les han hablado de estas cosas. Es por esto por lo que se
necesita entre uno y dos años para que un joven con su carrera terminada de
ingeniero empiece a rentabilizar su contratación.
Para
mí, estos tres años, si bien desarrollaba trabajos que eran importantes para la
fábrica, fueron además años de formación, que me sirvieron para, aparte de los
conocimientos, adquirir la seguridad y la soltura para asumir mayores
responsabilidades, como así fue a lo largo de mi vida profesional.
Siempre
estos años han sido recordados por mí de manera especial.
Mis
ingresos eran escasos y cualquier ayuda económica que me viniera era
bienvenida. Juan Denis y otro compañero mío —Salvador García Molina— tenían un
pequeño estudio de ingeniería donde hacían proyectos de electricidad y, por las
tardes, después del trabajo, le dedicaban unas horas. Me propusieron que
trabajase con ellos y me pagarían por horas. Me pareció bien y allí iba por las
tardes después de salir del trabajo, al estudio, donde estaba hasta las nueve
de la noche. Algunos meses cobraba por este trabajo hasta 7.500 pts., lo que
suponía casi la mitad de lo que cobraba en la fábrica. Estaba bien y era una
importante ayuda, el problema era que M.ª Paz, mi mujer, pasaba muchas horas
sola, pues salía de casa a las 7:30 h. y no volvía hasta las 9 de la noche.
Trabajando
en esta fábrica estuve hasta marzo de 1976, justo tres años. Me sentía a gusto
y me habían subido el sueldo varias veces. En aquella fábrica había años que te
subían dos veces el sueldo. Me sentía muy querido y arropado y me gustaba el
trabajo. Trabajé mucho, pero también aprendí mucho, tal es así que me
propusieron irme de Jefe de Ingeniería a la fábrica de Sevilla. No me podía
negar, era una oportunidad única y el sueldo me lo doblaron. Me ofrecían 45.000
pts./mes, más ayuda para vivienda de 5.600 pts./mes.
Y
así, un primero de marzo de 1979, justo a los tres años de mi entrada en
Amoniaco Español, partí para Sevilla, a la fábrica que SA Cros tenía en San
Jerónimo. Comenzaba otra etapa en mi vida.